
El colectivo acaba de pasar por el colegio donde hace cuatro años terminó la secundaria.
Cuando los alumnos salen.
Le parece ver la cabeza de Di Guardi, la espalda ancha del Ruso Plencovich, el andar gracioso de la flaca Sufriategui, el cuerpo turgente bajo el delantal de Deborah Magdalena Silveira.
Hay que bajar la cabeza. Y no mirar más que el piso negro y acanalado del colectivo.
Muerde el turrón con asco. Por el solo hecho de mandar algo al estómago. Para no morirse.
Si no es en esta esquina es en la otra. El colectivero ya advirtió que no va a ningún lugar.
Baja.
No pasa ni siquiera un minuto hasta que vuelve a subir a otro.
No es sed lo que lo lleva hasta la cocina.
Es el intento de disolver un nudo en la garganta.
El agua fluye desde el pico hasta el desagüe. La columna de agua parece sólida.
Podría aferrarse como a un caño y sentir que el piso deja de zozobrar bajo sus pies.
Un vaso lleno de sarro.
El agua que contuvo se evaporó. Una estela mineral, blanca y salitrosa adherida en el fondo.
Señal de que alguna vez existió algo orgánico dentro.
Las mismas señales de que hubo algo vivo: compañeros con su familia, que Eros percibe y desentraña en las paredes, en los garabatos que se despliegan en todo el contorno de la habitación a medio metro del piso, en el doble fondo de los muebles y en el embute vacío detrás de la alacena, que supo guardar, las armas para la revolución, las mismas, que tal vez, él prepara ahora.
El fondo blanquecino se borra con el agua nueva.
El trago no llega a desintegrar el cerrojo en su garganta.
Apenas aplaca la ansiedad. Un animal desaforado e inquieto que tomó su cuerpo.
A cuenta de la paranoia que lo persigue; va hacia la ventana.
La obstinación de sentirse acorralado, de intuir y proyectar al enemigo hasta en la sopa. Algo imprescindible. Un dispositivo a lo largo de su cuerpo. Una señal que lo advierte del peligro al que vive expuesto.
Busca por el solo oficio de hombre perseguido.
Los ojos en la ventana.
Un movimiento mecánico desde hace tiempo.
La luz azul y fría de la tarde, un recorte sesgado de los árboles y de los muros, la voz anónima y lejana de un chico y el sonido amenazante de los neumáticos que ruedan por el empedrado.
Hay que volver a revisar las armas.
Aceitar resortes, empavonar tambores, comprobar que todo esté en su sitio.
Abre el maletín donde están las pistolas. Saca los paños de franela amarilla que las recubren. Las empuña. Las expone a la luz. Quiere ver a través del acero. Que todas las piezas estén ubicadas en su lugar.
Todo saldrá como lo pensó en este largo tiempo. Todo el círculo se cerrará una vez que oprima el gatillo de alguna de las pistolas.
No sabe cuantas balas necesitará. Supone que no demasiadas, para acabar con el marino.
Imagina ese momento. Lo imaginó innumerables veces.
Apunta y dispara.
El tipo se arquea para atrás y luego hacía adelante, hasta doblarse en dos y caer en el asfalto. Ahí también le tira. Para asegurarse.
Después pisa el acelerador y se pierde en el final de la calle.
Quisiera estar menos nervioso, aunque es ese hormigueo en el bajo vientre, esas palpitaciones y esos ríos de sudor que se descuelgan de sus axilas, lo que le hace saber que está, como es debido, a la altura de las circunstancias.
Deberá matar a ese hombre. Sea como sea.
No debe ni puede detener el entramado de operaciones conjuntas que una inteligencia táctica, lejana y por algún motivo superior, prediseñó en su laboratorio bélico.
Un solo error echaría por la borda millones de segundos lúcidos invertidos en generar esta ofensiva.
Es un hombre afortunado. En su conciencia no pesa la culpa.
Al menos no como un trance complejo, de duda e inhibición que le impida ejecutar las acciones. Como sucede con varios de sus compañeros.
La culpa que provoca el hecho de matar. De inflingir el mandamiento de Dios. La intensa formación religiosa de sus compañeros se ha interpuesto como una basura molesta en el ojo. Por eso los líderes trazaron habilidosas analogías. Citas bíblicas con los manifiestos fundacionales de la organización. Así lo resolvieron.
En él solo quedará el reflujo de una ligera molestia. No es un ogro ni un verdugo aunque sí se le solicita que sea una fría máquina de matar. Sus músculos se tensionaran en el sueño y otra muesca de contabilidad luctuosa se marcará en la memoria.
Son los avatares que impone la labor revolucionaria.
Vuelve a pensar que bajo su manto sagrado de promoción de la justicia y la igualdad, caben todas las culpas y todos los excesos.
A preferido, realizar la misión a solas, así lo comunicó a parte de la conducción que aún permanece en el país.
Somos los últimos camboyanos, se dice Eros. Un arrebato de ironía no exento del plumaje de fuego de los que apetecen, sin regatear, las instancias indescriptibles de la gloria.
Preferiría no involucrar a nadie más en esta jugada. La calificó apta para ser satisfecha con sus solas capacidades, pero por ahora, Eros no tiene la autonomía necesaria para decidir nada.
Antes de llegar a Libertador, tendrá que pasar a recoger al compañero que le asignaron, alguien que como él regresó al país desde algún punto distante de la escena local –México o Italia- y que como él ha sido asignado a una de las tareas de desestabilización de la dictadura.
Espera, a la hora señalada, junto a la base de un palo borracho tachonado de espinas. En un segundo, con un movimiento rápido de su cuerpo, está dentro del auto. La contraseña es clara. No hay dudas.
Se presenta como Luis. Sus ojos denotan sagacidad pero también un alto grado de hundimiento de sus zonas emotivas.
Trae un largavista. Eros dice que no será conveniente utilizarlo. Las distancias son cortas, veinte, cuarenta, ochenta metros a lo sumo. A esa hora, alguien con aparato así sobre los ojos, podría hacer fracasar la operación.
Señala la guantera. No lo van a necesitar. Solo le pide que tome el control del volante y que una vez terminado todo, gire en la primera bocacalle hacia la izquierda y tome a toda velocidad por el Bajo.
Desde hace unos minutos están estacionados frente al domicilio del capitán.
Si todo sale como han previsto los estudios realizados con antelación por los compañeros de logística, el hombre deberá salir en quince minutos por la puerta principal del edificio. Transpondrá las columnas de mármol que sostienen el frente y se echará a andar a paso firme y despreocupado por la vereda hasta llegar a la confitería de la esquina; ahí beberá sus tres whiskeys antes de retornar de nuevo a su casa para cenar y luego salir para la Escuela de Mecánica.
El capitán asoma su cabeza por la puerta.
Eros contiene la fuerza que le indica acribillarlo, ahí en ese mismo instante.
Dispararle a quemarropa, descargar toda la munición sobre la silueta de su cabeza marcada por la mira de su pistola.
Apunta con brazo firme. La proximidad del portero del edificio, un viejo que gesticula en forma ostentosa hace abortar el intento. No se permite que el pobre quede expuesto a alguna de sus balas.
Sin bajar el brazo lo sigue.
La línea imaginaria que traza con su mira.
Lo tiene ahí, ahora sí, nada va impedir que lo fusile, que sin miramiento le abra la cabeza como un melón.
Solo tiene que oprimir el gatillo.
Hay algo de deleite en esa víspera, en las exhalación fogosa de su respiración que tanto se parece a las que emite cuando está con una mujer.
No tiene tiempo de analizar esa erótica que le esta transmite la proximidad de la muerte.
Sólo se ocupa que su ojo trace una línea perfecta sobre la mira y se pose sobre el cuerpo del cerdo que en unos segundos irá a pasear por los limbos extraordinarios que suponen los ilusos y los estrambóticos.
En un segundo todo cambia.
No es vacilación sino deseos de precisión. No debe fallar. Enfriar el ímpetu de odio. Ahí, en ese segundo, porque no insume mas tiempo que eso, en esa fracción de tiempo, el señor de traje, el oficinista que cargará por el resto de su vida, se levanta del asiento de su auto estacionado junto a la vereda e interpone su cuerpo en el camino de la bala. La nuca del señor de traje se empapa de sangre y cae contra el piso.
Hay una gran oscilación y descontrol en Eros.
Dispara al bulto, sin medida, con el solo instinto de la aproximación, enceguecido y jugado al azar cada vez más errante de sus balas.
Sigue disparando, intenta que esa cosa azul, cada vez más borrosa a sus ojos caiga contra el asfalto como lo hizo el tipo del auto. Todo se complicó, el bulto azul que ya debería estar muerto no solo esta vivo sino que sacó un arma de su gabán y responde. Hace fuego contra su auto. Una balacera indiscriminada cubre la avenida.
Luis no arranca el auto. No puede. Una de las balas del capitán atravesó su cuello.
Abre la puerta y corre, mientras distribuye sus últimos disparos.
El Capitán se metió en el porche de uno de los edificios vecinos y ya no queda nada más que escapar. Salvar la vida.
Corre, ahora con el rostro del capitán vivamente en su mente, el verdadero rostro del capitán ese que por un momento se soltó con nitidez espeluznante del bulto azul y lo miró fijo mientras se disparaban mutuamente , con restos de azoramiento pero también aceptando con fiereza el duelo a que lo habían instado.
Nadie se lo comunica pero Eros empieza a caer en la cuenta, mientras deambula como un ente por las inmediaciones que todo terminó, que la avanzada que la organización proyectó sobre el gobierno militar llegó a su fin. Casi sin desarrollarse.
La posición desubicada a la que queda expuesto es el símbolo extraoficial de una derrota consumada. En el fracaso de su acción ve miles de derrotas.
Lo esperan días terribles subiendo y bajando de colectivos sin poder pisar la ciudad, temiendo que a cada instante vengan por él, luchando contra bestias ocultas. Cinco días abordando y descendiendo de ómnibus, alimentándose con turrones y garrapiñadas que algún vendedor ambulante a ofrecido dentro del mismo. Mirando una ciudad esquiva, una ciudad que ya sabe lejos, como una mujer que se le escapa de los brazos con gesto de desdén o mejor dicho, puesto que es mucho más crudo, del modo de una madre que echa a patadas a su hijo de la casa.
Una ironía. Un tango. El colectivo vuelve a pasar por el colegio donde hace cuatro años terminó la secundaria. Le parece ver la cabeza de Di Guardi, la espalda ancha del Ruso Plencovich, el andar gracioso de la flaca Sufriategui.













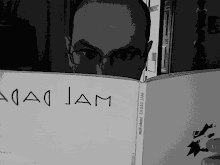


No hay comentarios:
Publicar un comentario